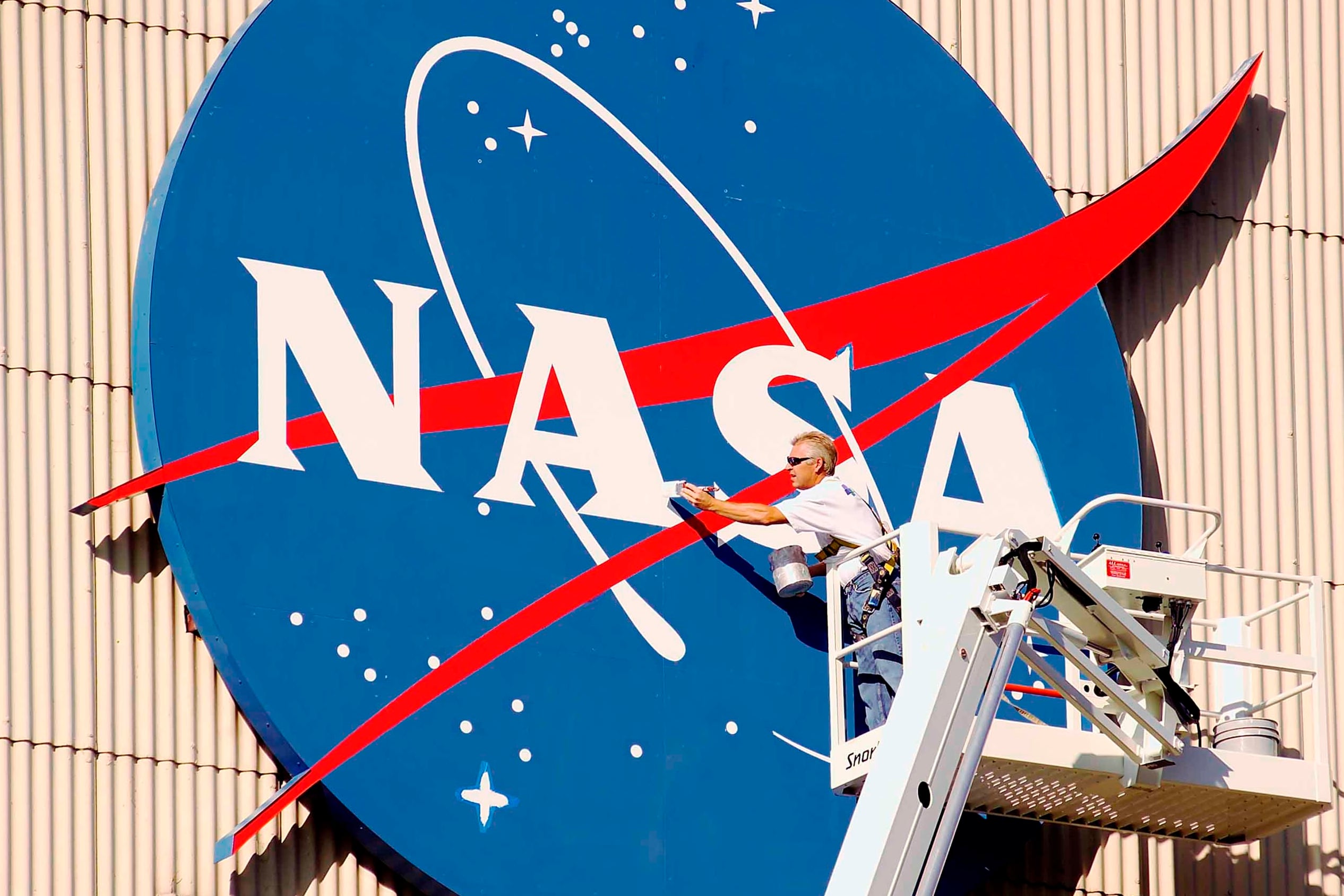Una despedida
Amor y anarquía
Cuando se enumeran sus oficios y trabajos, sus libros y películas, sus colaboraciones con otros autores y sus innumerables charlas y presentaciones, no sólo se está contando un derrotero profesional sino que se está dibujando un destino, una búsqueda de ir siempre más allá en el conocimiento del hombre y de hacer crecer el valor de la solidaridad. Osvaldo Bayer se hizo historiador para conocer la vida colectiva, periodista para contarla sin aridez académica, guionista de cine para llevar esas historias a las masas. En cada paso, con cada libro, desde el pionero Severino Di Giovanni a la novela Rainer y Minou, de Los anarquistas expropiadores a Rebeldía y esperanza, y en su gran crónica de los años 70 publicada en cuatro volúmenes (tres en Argentina entre 1972 y 1974; el cuarto en el exilio en Alemania en 1978) y que luego se reunió en el imprescindible La Patagonia rebelde, Bayer trazó el mapa de la lucha de clases en toda su formidable potencia, como un tinglado complejo, dramático y muchas veces de trágico desenlace. Y lo hizo con verdad testimonial, con fuerza expresiva, siempre retratando insólitos personajes de la historia. Bayer murió esta semana, a los 91 años, y Radar lo despide entre la reflexión, el anecdotario plagado de humor y el recuerdo de su propia palabra, siempre viva.