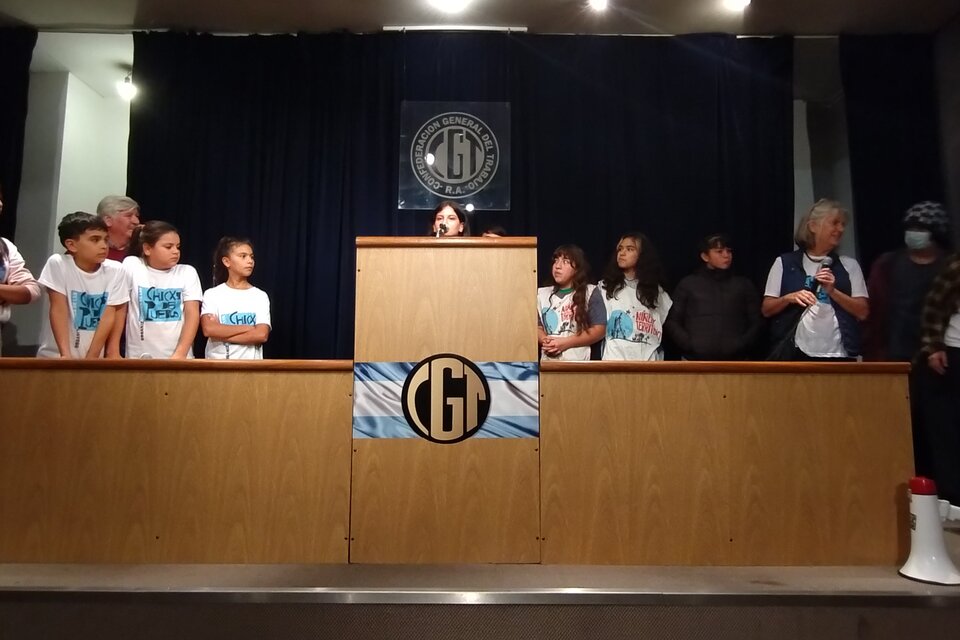¿Tenéis un río? ¿Por qué lo habéis encerrado?
Federico García Lorca
Ella tenía que verlo, había dicho. ¿O había dicho que quería verlo? No. Ella había dicho que tenía que verlo, necesitaba decirle algo. Después de cuatro meses y veinte días de estar separados, de repente, de la nada, esa necesidad, esa casi imposición, como si él fuera a estar siempre disponible. Bueno, está bien, le respondió, simulando que la situación no tenía nada de extraordinaria. A las tres en el Parque España. Ok, a las tres ahí, dijo ella y cortó. Así, en seco, sin decir nada más. Sin anticiparle nada.
Después, él intentó seguir con su día tal como lo había planeado: estudiar hasta las doce, comer algo, dormir una siesta y estudiar un poco más antes de ir a la facultad. Imposible. Leyó y releyó la misma página hasta que se cansó y decidió salir a caminar. Anduvo despacio, mirando vidrieras que no le interesaban, viendo pasar a la gente, deteniéndose en cualquier esquina. Para matar el tiempo entró a un bar y comió frente a un televisor. Así y todo, llegó temprano al parque. Dio varias vueltas antes de decidir sentarse en un banco frente al río.
La tarde era gris y ventosa. Ni un rayo de sol se filtraba entre las nubes. Ella iba a tener un poco de frío. Seguro. ¿Por qué se te ocurrió venir acá?, iba a reclamarle. ¿Por qué no en un bar, o en tu casa? ¿Por qué esa manía por hacer las cosas difíciles? Y él, como siempre, no sabría qué contestarle. No lo había pensado, simplemente quedaba cerca de la facultad y después tenía que cursar. O no, a lo mejor fue porque ese parque significaba mucho para él. Se había criado ahí, prácticamente. Yo vivía allá, mirá, iba a decirle cuando viniera, en esa ventana. Entonces ella quizá lo acusara de romántico o de nostálgico y, además, le dijera que todo eso ya lo sabía, que se lo había contado al menos cien veces. Pero a él no le importaba. Ella había llamado, así que él podía hablar sobre lo que quisiera, como quisiera. Y si quería volver a contarle la historia del parque, tenía derecho a hacerlo. Porque allá, ¿ves?, había una fuente. Ya nadie se acuerda, pero había una fuente grande. Yo tengo una foto en la que estoy adentro, cuando era muy chiquito, algún día te la voy a mostrar. Se detuvo. ¿Decirle que algún día se la iba a mostrar significaba que ella volvería a entrar a su casa? ¿En carácter de qué? Mejor no mencionar la foto. No, al menos, hasta saber qué era eso tan importante que ella tenía para decirle.
Sacó los cigarrillos. Antes de prender uno se dio vuelta, buscándola. El parque estaba casi vacío. Una mujer, a lo lejos, paseaba a un perro grande y negro. Unos chicos de uniforme (¿habrían faltado a la escuela?) sentados en ronda se reían a carcajadas. Y nada más. No era un buen día para estar al aire libre. Jugó con el cigarrillo entre los dedos. No quería fumar. Se había propuesto no hacerlo delante de ella. Habían discutido mucho porque a él no le gustaba verla fumar. Le resultaba desagradable el gusto a tabaco en su boca, parecía sucia. No creas que es femenino, le había dicho muchas veces, le quedará muy bien a las divas del cine pero en la vida real es distinto. Y ella se reía y le largaba el humo en la cara. No seas tonto, Marcos, decía. Y después lo besaba y el repugnante gusto del cigarrillo se confundía con el deseo y la excitación. No seas tonto, Marcos, le repetía, susurrando, al oído, y entonces, de repente, la pelea ya no tenía ninguna importancia. Hasta que un día él también quiso probar. ¿Sería lo único que le había quedado de la relación? Parece una metáfora, pensó y levantó la cabeza para ver si ella llegaba. Nunca era puntual, pero esa tarde, a lo mejor... Metáfora: del griego meta y pherein; trasladar más allá. Sonrió y prendió el cigarrillo. Dio una larga pitada, puso los labios en "o" y soltó un perfecto anillo de humo que se disolvió rápidamente en el viento. ¿Esa también sería una metáfora? ¿Un presagio? Negó con la cabeza. Mejor no pensar en eso. Mejor no. Mejor pensar en que ella ¿arrepentida? lo había llamado. Había sido un gran esfuerzo, un gesto de grandeza, de madurez. Se le notó, sobre todo en el tono de voz, más bien frío y cortante, casi solemne; no muy apropiado para una reconciliación. Pero él la conocía bien: sabía que era orgullosa y no le gustaba aceptar los errores. Mucho menos, dar un paso atrás. Y por eso era más valioso todavía. No te hagas problemas, iba a decirle para consolarla, ni bien pudiera, en una relación siempre hay que hacer sacrificios. Y, aunque entendía que debía moverse con prudencia y no anticiparse a nada, estaba confiado. El lugar le traía buenos recuerdos y eso ayudaba. Delante de él, por ejemplo, donde ahora había un pequeño tapial, hacía muchos años había una inmensa reja que siempre le había llamado la atención. Era una reja de hierro, alta y gruesa, de esas que protegen las ventanas de las casas coloniales. Pero detrás de ésta no había nada; sólo la barranca (que ahora ya no existía) y el río. ¿Para qué habría estado esa reja? ¿Eso también podría ser un augurio? ¿De qué?
Dio la última pitada al cigarrillo y miró el reloj. Ya eran las cuatro y media. Volvió a darse vuelta. Los chicos se habían ido. Una mujer caminaba hacia él por el sendero de piedras blancas que se abría entre los árboles. Era ella. La reconoció por el paso rápido y seguro. Llevaba las manos en los bolsillos de un largo saco bordó. El viento le empujaba el pelo sobre la cara, pero parecía no importarle. Por Dios, cuánto tiempo sin verla.
Ella lo saludó con un beso y se sentó a su lado mirando hacia delante.
-Hace un poco de frío acá, ¿no? -dijo después, restregándose las manos.
Él contuvo la sonrisa y le dijo que no tanto, de a ratos el viento paraba y estaba lindo. Ella asintió. Ahora iba a empezar a cuestionarlo. Ahora, mientras asentía como dándole la razón, iba a decirle que ése no era un buen lugar para un reencuentro y hasta era capaz de echarle la culpa de la separación. Ella podía hacer eso. Eso y más.
Pero no. Simplemente se recogió el pelo con una hebilla y dijo que así estaba mejor, era tan molesto el pelo en la cara.
Él la observó en silencio. Había algo distinto en ella. No llevaba ni una línea de maquillaje y, sin embargo, estaba hermosa y radiante. Más hermosa y más radiante de lo que la recordaba. Algo había cambiado. Y mucho. Pero ¿qué?
Levantó la vista. El río estaba picado por el viento sur. Por todas partes se veían pequeñas líneas blancas, como de espuma. A pesar de eso, una canoa cruzaba, calma, hacia la isla.
-Antes, ahí había una reja -dijo.
-¿Dónde?
-Ahí, donde ahora está ese tapial. Había una reja, me acordé recién, mientras te esperaba.
Ella lo miró de reojo.
-¿Eso fue antes o después de los reyes? -preguntó.
-¿Te conté de los reyes?
-Obvio, varias veces.
Qué extraño, pensaba que no le había contado de los reyes de España. Habían venido cuando él era muy chico a poner la piedra fundamental a las reformas del parque o algo así. En realidad, él apenas los recordaba. A los que sí tenía muy presentes era a los cabezudos, esos muñecos enormes que las colectividades españolas sacaban de tanto en tanto a las calles. Ese día estuvieron todo el tiempo acompañando el acto.
-¿Y de los cabezudos también te hablé?
-Sí, claro. De lo mucho que te gustaban y de dónde estarán ahora y todo eso.
-Es que fue un día muy especial. Eran los reyes de España los que venían al barrio. Entraron por el mismo camino por el que viniste vos. No el mismo, claro, porque ahora todo está muy distinto, pero el lugar es el mismo.
Se escuchaba decir esas cosas y le parecía que algo no andaba bien. Nada estaba sucediendo como lo había previsto. Él no debía hablar. En absoluto. Ya no tenía nada que decir; había dicho todo en su momento. Ella lo había buscado, ergo: ella era la responsable de sostener la conversación. Sin embargo, no lo hacía. Miraba el río en silencio, con la cara apoyada en las manos, como si nada. Entonces, él también decidió callarse y esperar.
La canoa ya no se veía por ningún lado. Sólo algunos pájaros, de tanto en tanto, surcaban el río a toda velocidad, casi rozando el agua. Empezó a sentirse incómodo y buscó el atado de cigarrillos.
-¿Querés? -le ofreció.
-No, gracias -dijo ella alzando la palma de la mano.
¿No gracias? ¿No gracias? ¿Ahora también había dejado de fumar? Levantó los hombros como con desinterés (al fin y al cabo, ¿qué le importaba?) y prendió un cigarrillo. Soltó el humo ruidosamente, en un largo suspiro.
-Todo cambia -dijo, casi sin querer. Y se arrepintió de inmediato.
Ella asintió.
-Es cierto. Todo cambia.
Entonces él hubiera podido decir algo pretencioso y erudito acerca del tiempo, de lo que perdura y de lo que se modifica. En otro momento lo hubiera hecho y ella, quizá, hasta lo hubiera mirado con interés. Pero eran otros tiempos. Ahora todo eso le parecería aburrido, predecible.
-¿Y te conté de la fuente? -dijo, decidido a no repetir los mismos errores.
-¿La de la foto? -dijo ella, sonriendo-. Sí, sí me contaste.
Él también sonrió. No todo cambiaba, había cosas que seguían igual.
-Pero nunca te la mostré.
-No, nunca.
Podría mostrártela cuando quieras, pensó. Podrían ir a la casa de su madre ahora mismo y se la mostraba. En el camino tomaban un café en algún lugar cálido, al reparo del viento. Eso iba a ayudar a romper ese clima tenso y distante. Debería haberla citado en un bar. Él conocía muchos bares por la zona para tomar un café un día como ése. En algunos hasta podrían seguir viendo el río mientras charlaban. Deberían haber ido a un bar. Todavía estaba a tiempo.
-Si querés... -empezó a decir, pero tuvo que detenerse. Ella lo miraba de una forma muy extraña y él supo que estaban conectados otra vez, como antes, como cuando se habían conocido. Después de tomar el café no irían a la casa de su madre, verían la foto otro día. En cualquier momento del futuro, porque había cosas que no cambiaban. No importaba qué dijera la filosofía o la ciencia. Había cosas inmutables, para siempre, por los siglos de los siglos.
-Marcos... -dijo ella sin bajar la vista. Él sentía que el corazón le golpeaba en el estómago-. Marcos -repitió ella y tomó aire y él vio esos labios a medio abrir y pensó que era, sin dudas, la mujer más sensual que había visto en su vida-: estoy embarazada.
Primero abrió grande los ojos y hasta estuvo a punto de sonreír. Eso era todavía mucho más de lo que había imaginado. Había cambios para bien, cambios magníficos, fascinantes. Cambios que prometían una vida nueva, mejor. Pero después, o casi al mismo tiempo, algo detuvo su euforia incipiente. Algo en el tono de ella, en cómo se lo había dicho o en la forma en que lo miraba. ¿Qué era? ¿Lástima? ¿Pena?
¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué?
Claro, no era suyo. Cómo podría serlo.
Respiró profundo; el aire frío le llegó hasta los huesos. Después le miró, sin disimulo, la panza.
-No seas tonto -dijo ella-, todavía no se me nota.
-Claro -dijo él y volvió a mirar el río. Seguía gris, opaco. Una lancha avanzaba a toda velocidad, corriente arriba.
-Por eso te llamé -la voz de ella le llegaba desde muy lejos-. Quería que lo supieras.
-Claro -se escuchó repitiendo como un autómata-. Claro.
Después ella dijo algo más que él no pudo oír y se paró. ¿Él también debería pararse? ¿Tenía que saludarla, felicitarla? No podía, no tenía fuerzas. Ella caminó unos pasos. Ahora estaba en el lugar exacto en el que, hacía muchos años, hubo una reja.
-¿Acá estaba? -preguntó, levantando la voz.
Él dijo que sí.
Ella dijo que la idea de una reja que no diera a ningún lado, por alguna razón, le gustaba.
-¿De cuánto estás? -preguntó él, sin pensarlo.
Ella se acercó lentamente mordiéndose los labios y se agachó un poco. Cuando sus caras quedaron casi a la misma altura, él vio que ella resplandecía. A pesar del gesto adusto, por debajo, sutilmente, casi a pesar de ella, resplandecía. Iba a ser la madre más hermosa del mundo.
-¿Tiene importancia? -dijo ella tomándole las manos.
No lo sabía. No sabía si tenía importancia o no. Creía que sí.
-No sé -dijo-. Es lo que se dice en estos casos, ¿no?
-Sí, es lo que suele decirse -dijo ella y volvió a sonreír.
Él reconoció esa sonrisa y pensó que todavía había esperanzas. Ahora ella iba a decirle que lo sentía y le pediría perdón. Había sido un error, es cierto, pero nada más. Y él era capaz de perdonarla, de perdonarle todo, todo, todo, todo... hasta eso.
Sin embargo, ella sólo dijo:
-Gracias, siempre fuiste bueno conmigo. -Después se incorporó y se acomodó el saco.
A él le pareció altísima, inalcanzable.
-Me voy -dijo ella-. Hace un poco de frío para mí.
Él supo que si se iba, sería para siempre. Ya no habría llamados, ni discusiones, ni esperanzas. Quiso hacer algo más. No darse por vencido. Luchar por lo que amaba. Sin saber qué decir, empezó a balbucear algunas palabras sueltas.
Ella lo interrumpió, glacial.
-No, Marcos, en serio -dijo-. No vale la pena.
Él no se atrevió a seguir y se calló. Por un largo rato permanecieron en silencio. Hasta que de repente, sin que nada lo anunciara, ella se cubrió la cabeza con la capucha del saco y miró el cielo.
-Parece que va a llover -dijo-. Mejor me voy.
Y lo hizo.
Metió las manos en los bolsillos y se fue. Cruzó la hilera de árboles de cara al viento. Llegó hasta las piedras blancas y después se perdió, despacio, por el mismo camino por el que, muchos años atrás, él había visto pasar a los reyes de España.