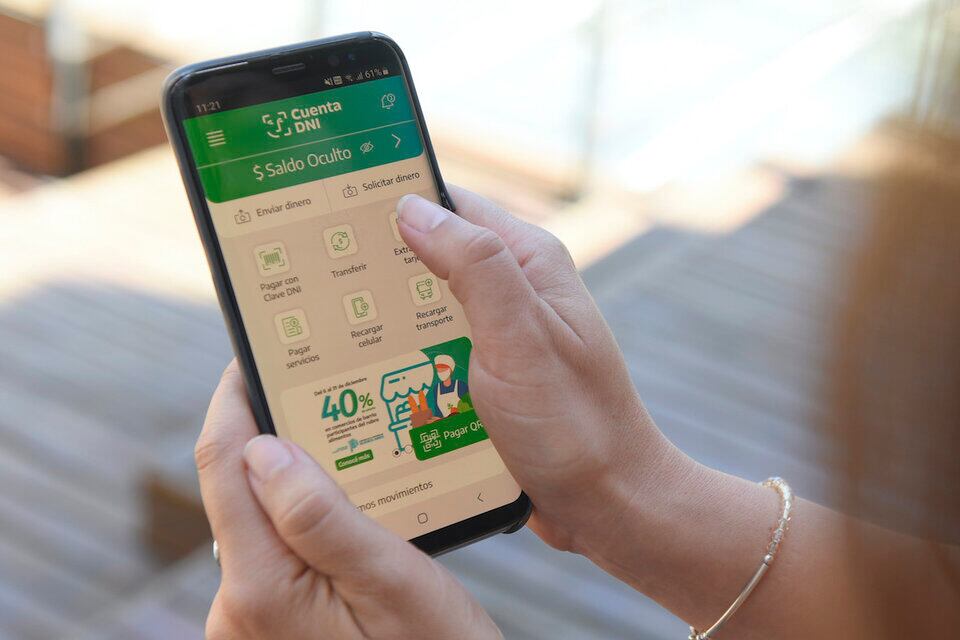La extravagante película del director de "Te sigue" ("It Follows") está disponible en Amazon, Flow y Google Play
"El misterio de Silver Lake" de David Robert Mitchell en streaming
Después del clásico contemporáneo del terror Te sigue (It follows, 2014) se esperaba mucho de David Robert Mitchell: aquella película, con influencias de John Carpenter, era casi perfecta. Él prefirió arriesgar y se tomó cuatro años para presentar El misterio de Silver Lake, que fue recibida con cierta decepción, como una pura indulgencia. Sin embargo consiguió una legión de fans rabiosos y obsesivos, un verdadero estatus de culto. Ahora que se puede ver en streaming es posible volver a pensar este noir californiano en el que conviven las teorías conspirativas, el ocultismo y el mundo undergound de fanzines y comics. Un detective amateur (Andrew Garfield) y una bella desaparecida (Riley Keough) son los protagonistas pero hay cientos de referencias al espíritu y la mitología urbana de Los Angeles, desde los recuerdos de las viejas estrellas del cine mudo malogradas por el destino hasta los residuos cultuales del viejo hipismo. Es posible que no sea una película perfecto, pero quizá ese dejarse llevar sea su mayor ventaja.