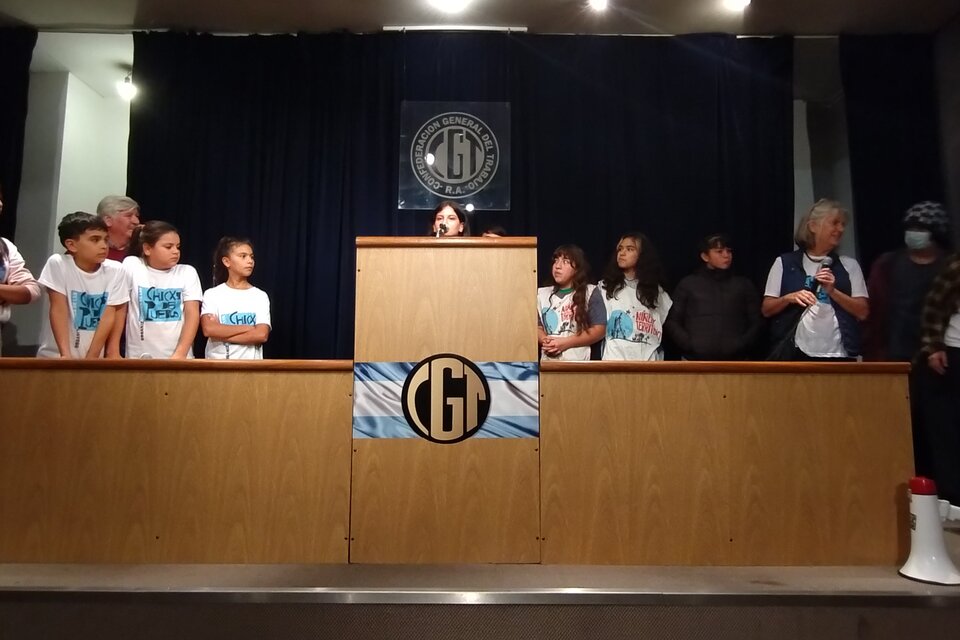Así es que, luego de salir campeones del mundo y de los multitudinarios festejos colectivos, surgió una pregunta: ¿Cómo conservar la alegría? Pero esa no es una pregunta adecuada. En primer lugar, porque la alegría es un afecto de incremento de la potencia: cuando pasamos de un estado de menor potencia a otro de mayor potencia. Por tanto, conservar o reproducir la alegría es un contrasentido. Es el deseo o conatus lo que define la irreductible perseverancia en el ser: el conservarse en la potencia de existir. En segundo lugar, porque esa perseverancia puede orientarse por ideas adecuadas o inadecuadas.
Lo que tendríamos que preguntarnos entonces es qué mecanismos nos sustraen la potencia de existir en acto, nos hacen creer que no podemos aumentar nuestra potencia de obrar o que no tenemos derecho a la alegría si no pagamos un tributo, si no lo merecemos en función de escalas de valor predeterminadas que nada tienen que ver con nuestra complexión afectiva, o que sólo podemos obtener goce de la privación de otros, etc. Preguntarnos qué estamos haciendo para reproducir esos mecanismos que nos sustraen la potencia de actuar, que no nos permiten afirmarnos en nosotros mismos, mirarnos bailar o escucharnos cantar alegres, escribir y compartir pensamientos gratuitamente. Hacerlo porque sí, inventando nuestros medios y motivos. Ser amigos en los gestos liberados, alentarnos entre nosotros, en lugar de calificarnos o evaluarnos prestando nuestros gentiles servicios al discurso del amo que nos entristece para gobernarnos mejor.
El deseo que me moviliza a escribir es que podamos encontrar o recrear entre todos más espacios de composición virtuosa, donde cada quien pueda expresar su singular persistencia, donde ayudar a otro sea mostrarle su propia potencia y no querer conducirlo a un modelo ideal que lo esclaviza y nos empobrece. Aunque sea a la distancia, aunque sea intermitentemente, podemos generar alegría inventando los modos y los medios adecuados para anudar lo singular y lo colectivo.
Por supuesto que todo ello requiere de una práctica consecuente, no sucede de manera espontánea. Cada práctica despliega una potencia y un valor propios, pero necesitamos pensar su articulación conjunta.
No hay práctica simple, cualquier practicante lo sabe. Incluso quien practica las distinciones y sutilezas conceptuales. Una práctica no sólo se define por materiales y procedimientos específicos, sino por relaciones ideológicas, políticas, económicas y éticas que la condicionan, además del producto que es su efecto (deseado o no). Es complejo, aunque no tanto.
A veces es necesario olvidar todo eso para que la práctica sea efectiva, pero no al punto de caer en la ingenuidad de creer que se está completamente libre de determinaciones. Por tanto, sólo del conocimiento de lo singular emerge el concepto novedoso que orienta una vida y una práctica. Concepto que a su vez puede ser transmitido, formalizado o no, porque un practicante entiende que lo esencial es el fracaso de la relación y la persistencia en el ser. Allí responde cada vez ante las afecciones que lo solicitan.
No hay relación porque hay relaciones, composiciones y descomposiciones. Hasta el fin, en el cual se ejercita como anticipo lógico, cada vez que retoma los materiales de su práctica concreta, como si fuese lo único que importase sobre la faz de la tierra. Puede ser la escritura, por ejemplo, si transforma su objeto en sujeto y subvierte el medio que le es propicio: el lenguaje. Un enunciado, un precepto o un axioma bien ejercitados hacen cuerpo el pensamiento.
Sólo en esa concentración absoluta de la práctica singular se encuentra la cifra de la eternidad y se despeja la maraña de determinaciones que nos condicionan. No hay epistemología ni teoría del conocimiento que lo garanticen, aunque hay relaciones con la verdad que son índices de sí misma y de lo falso. Es lo que produce una idea adecuada. Cualquier practicante lo sabe.
*Fragmentos de La filosofía como práctica. En el Margen. Revista de psicoanálisis.