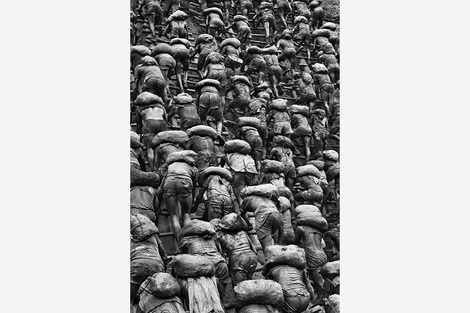Sentados en la cocina, a la luz de un bracero, Condori y su mujer acompañan el té de coca con una torta asada. ¿Lo pensó mi don?, es importante, amorcito, ¿lo pensó?, le dice ella. Sí, cómo no lo voy a pensar, una semana más mí doña, dice Condori, una más, amorcito, sino le hago caso.
Antes del alba, de salir para el trabajo, va a la pieza. Sus hijos duermen. Acaricia sus cabezas, pide por ellos.
Después de armar la mochila, como es tradición minera, se despide de su mujer diciéndole: Bendición. La Pacha Mama lo ampare, dice ella, y le besa la frente. Él le sonríe. Se me cuida, le dice ella, mire sino el pobre de don Flores. Ella le sonríe. Sí, dice él, me he de cuidar. Se calza la mochila al hombro. En que hay una esperanza, piensa él, en que esta es su tierra, en que no le va a contar hasta estar seguro.
Amanece. El sol ilumina los picos de los cerros, se refleja en la nieve, reverbera. Como siempre, en la puerta del túnel, tira al suelo un chorrito de chicha y unas hojas de coca, ofrenda de protección. Se arriesga la vida, el minero siempre lo tiene claro. Buena madre, generosa la Pacha Mama.
Prende la luz del casco y entra en la mina. Hoy va a ser un gran día, piensa mientras camina, es un filón de oro el que encontró ayer, gordo, sí, está casi seguro. Decide ir directo a su zona de extracción. No va a parar donde los Flores, no se lleva bien con los hijos del finado, piensa, no son como su padre, son sordos, tercos.
Camina por el túnel. Una explosión hace temblar el suelo. Unos metros atrás, a sus espaldas, un derrumbe. Una niebla de polvo lo nubla todo. Amargo de asbesto en la boca, en la nariz. Cierra los ojos. Sube el cuello de la remera, lo hace barbijo.
Apoya la mano en la pared. Temiendo más derrumbes, a tientas, se aleja un poco. Se detiene. Intenta mirar. La tierra le raspa los ojos.
El polvo se va disipando. Mira hacia atrás, el camino está tapado de escombros. Los Flores, fueron los Flores, dice mientras limpia con los dedos la luz del casco. Calcularon mal la dinamita, piensa. Recuerda la otra salida, la del tiempo de los ingleses. Años que no se usa. Al carajo, dice, que se les joda el filón, voy a detonar el derrumbe. Dos cartuchos, dos agujeros, una sola oportunidad.
Cuando los agujeros están listos deja el taladro en el suelo. Saca dos cartuchos de la mochila y los pone en el piso. Día perdido, piensa, sin los cartuchos no va a poder extraer. Con cuidado, va metiendo las mechas dentro de la dinamita. El muro de piedra se traga los explosivos.
Enciende la mecha.
Corre.
Se agacha.
La tierra tiembla.
Cuando la niebla se disipa regresa. La pared de escombros continúa ahí. No tiene opción. Va a tener que regresar por los túneles de los ingleses.
El camino se bifurca. Uno no tiene salida. El otro lleva a los túneles antiguos.
Camina. Le duelen las piernas. Los años de mina se hacen sentir, y van para veinte de trabajo. Llega a un recodo. El camino se hace más estrecho, cueva de ratón. Se pone en cuatro patas. Como mulita, piensa.
Avanza unos metros.
El túnel vuelve a ser alto.
Una encrucijada. A esta la recuerda. De chico, los domingos, venían a jugar con Washington, a escondidas de los viejos. En ese tiempo había filones gordos, iban y venían las zorras con plata y oro hacia la estación de tren. Elige el camino de la izquierda.
Una galería. La reconoce. Más adelante tendría que haber un buzón.
Todavía cuelgan las cuerdas del aparejo, como prestas a subir los baldes con mineral. Podría trepar por la soga, piensa. Asoma la cabeza. Está oscuro, supone que la boca debe estar tapada de yuyos. Tira de la soga. Se corta. Se hace a un lado. Caen soga y balde.
Otra galería. Trata de recordar de quién eran esas banderas que cuelgan a modo de guirnaldas. Son rojas y verdes, decoran, guían, muestran propiedad. Son de los Quispe, recuerda, tíos de Washington, va bien.
Avanza. Más adelante, como a cien metros, los Quispe habían armado un tío, grande, protector, su tótem.
No lo recuerda así. Es raro, este tiene cuernos, saltones ojos de plata, cara redonda, boca grande. Pide ofrenda, sus palmas están hacia arriba. Sobre ellas hay unas hojas de coca, secas. Mala señal, piensa, hace rato que no se lo visita. Antes de seguir por el túnel va a ofrendarle, de paso a descansar, recuperar aliento. Se saca la mochila y se sienta en una de las piedras que están frente al tío. Piensa en su amorcito, en sus críos, en que tiene que salir, que no puede rendirse.
De la mochila saca una bolsa con coca, una lata de cerveza. El tío, el diablo de las minas, es bueno si se es generoso con él. Abre la lata. Toma un trago. Raspa la garganta, pasa apenas, el asbesto. Trata de tomar otro trago. No puede. Se pone de pie y se acerca al tío. Se encomienda a él, vuelca un chorro a sus pies. Deja la lata en una de sus palmas. Te mira, se dice, te mira y pide que te quedes un rato. Condori confía. Se sienta frente al tío.
Que el tío le pide un cigarrillo, eso piensa.
Enciende uno. Solo una pitada, lo que pueden sus pulmones.
La luz de la linterna del casco parpadea.
Piensa en su amorcito, en sus críos, en las dos semanas que le prometió, en esa esperanza de trabajo que ella tiene en ese pueblo de quintas, con sus hermanos, allá en Argentina. En que esta es su tierra, piensa, en que no se quiere ir. Pone el cigarrillo en la boca del tótem. Esos ojos de plata tranquilizan a Condori. Es la mirada de un amigo. Uno que invita con otro trago de cerveza.
La luz de la linterna es amarilla.
Saca la lata de la palma del tío. Toma un trago. El líquido pasa libre por la garganta, fresco.
Recupera el aliento.
La luz de la linterna se apaga. La oscuridad es total. Solo ve la brasa del cigarrillo.
Toma cerveza hasta vaciar la lata. Se va acostumbrando a la oscuridad. Sus ojos son los ojos de una mulita. Mira al tío. Siente que él le corresponde. Le parece mentira pero puede ver. Escuchó de esas historias en fogones. Se pone de pie. Ya no le duelen las piernas, el cuerpo. Agradecido, deja la bolsa de hojas de coca a los pies del tío.
Camina. A medida que avanza el paisaje se va transformando. Ya no ve paredes, roca, ahora puede ver las entrañas de la Pacha Mama: sus venas de plata, sus arterias de oro. Aún es rica la mina, piensa, tuvo ese presentimiento, instinto de minero. A su derecha ve una gruesa arteria de oro. Baja la mochila. Saca el pico. Lo levanta y se le cae de las manos. Abandona su pico, su mochila. Sigue caminando.
Trastabilla. Piensa en su amorcito, en que seguro es generosa la tierra allá en Argentina, en las quintas, que ella le va a dar a su doña y a sus críos una buena vida, sí.
Se detiene.
Se apoya en la pared.
Se le aflojan las piernas. Cae al suelo.
Siente las manos distintas.
Cavar es una necesidad. Manos como garras arrancando la tierra. Cava. Sique que va entrando en las entrañas de la tierra. Cava con todas sus fuerzas.
Siente que ya es suficiente.
Se recuesta. Se acurruca, fetal. Es cálida su cueva, es el vientre de una madre. Se siente contenido. El aroma del metal es dulce y abundante. Lo alimenta, lo satisface, lo transforma.