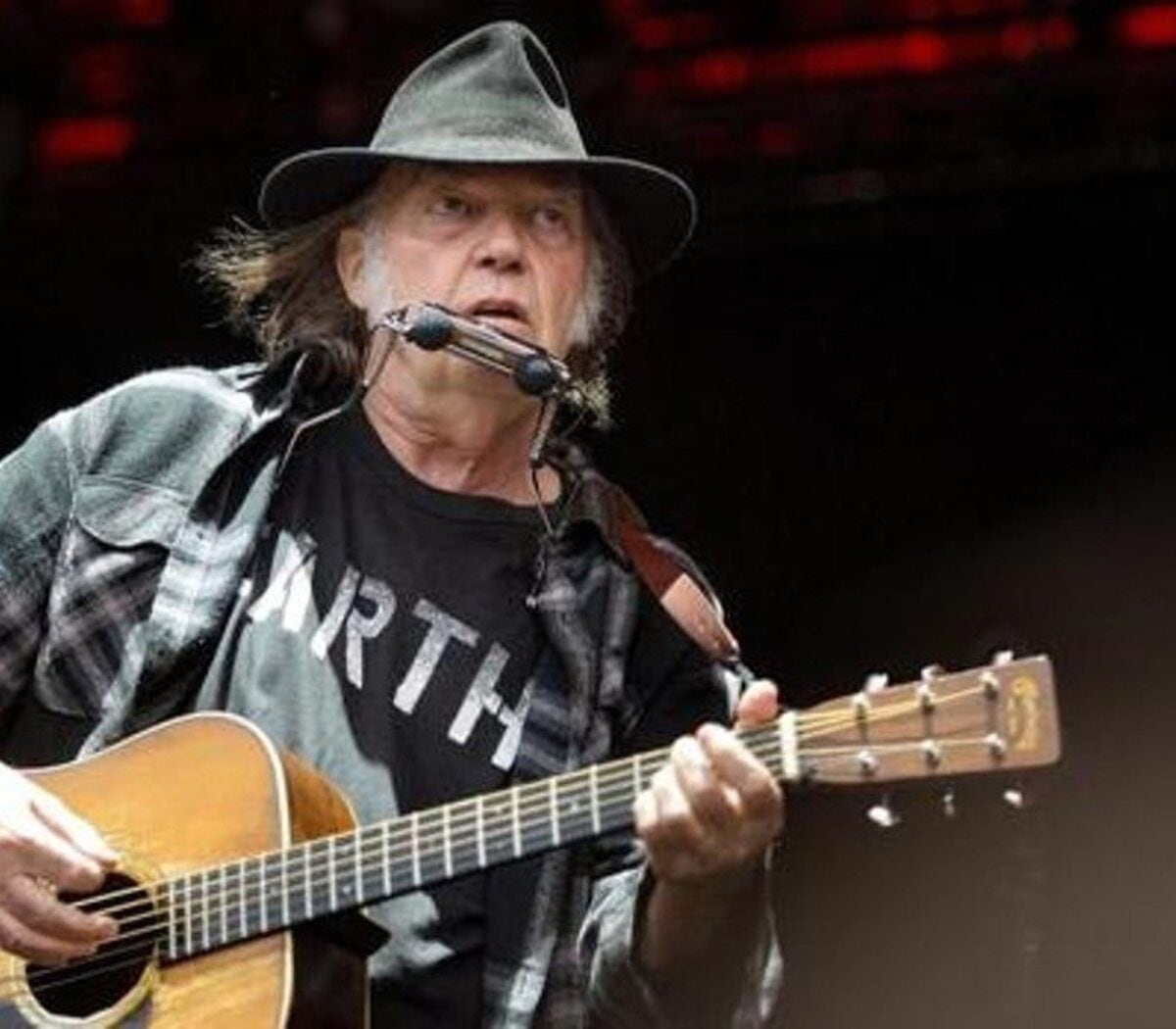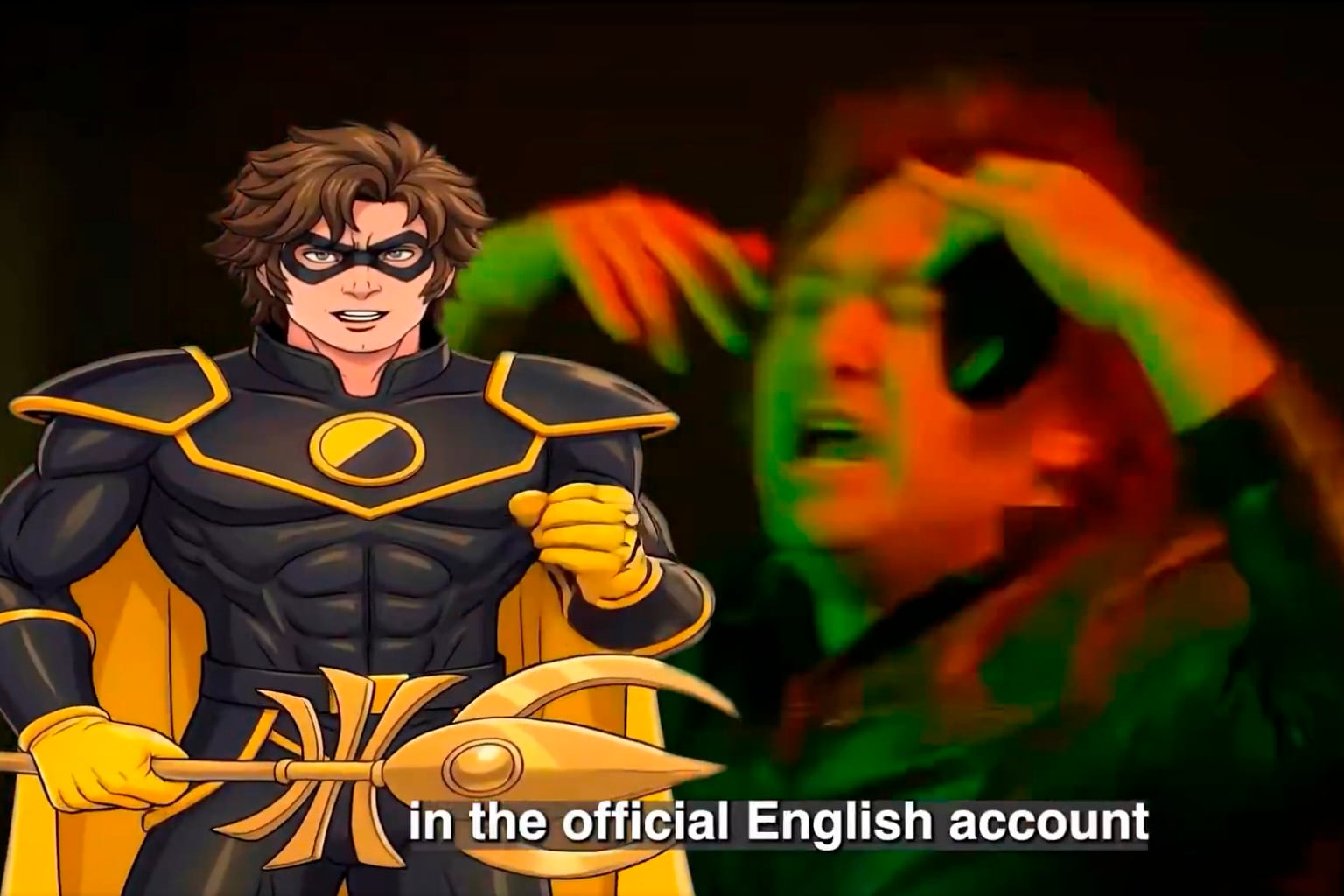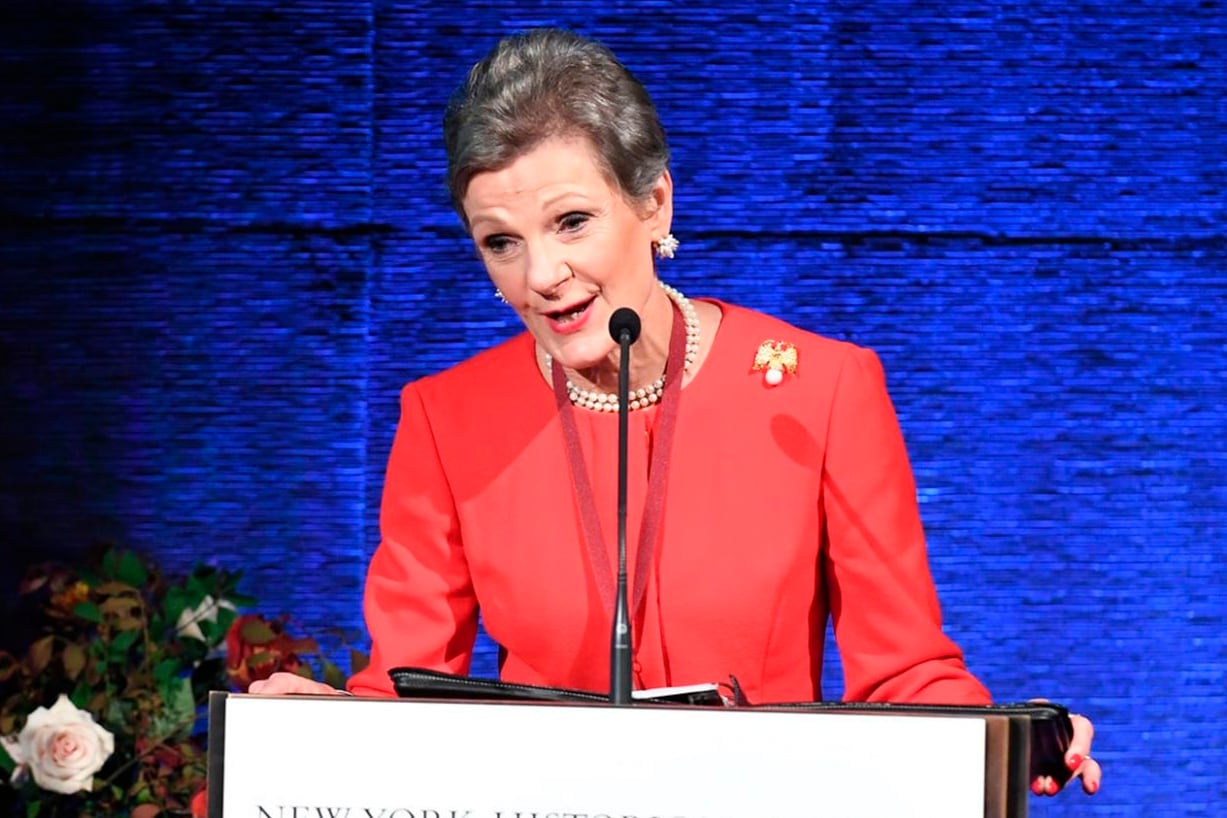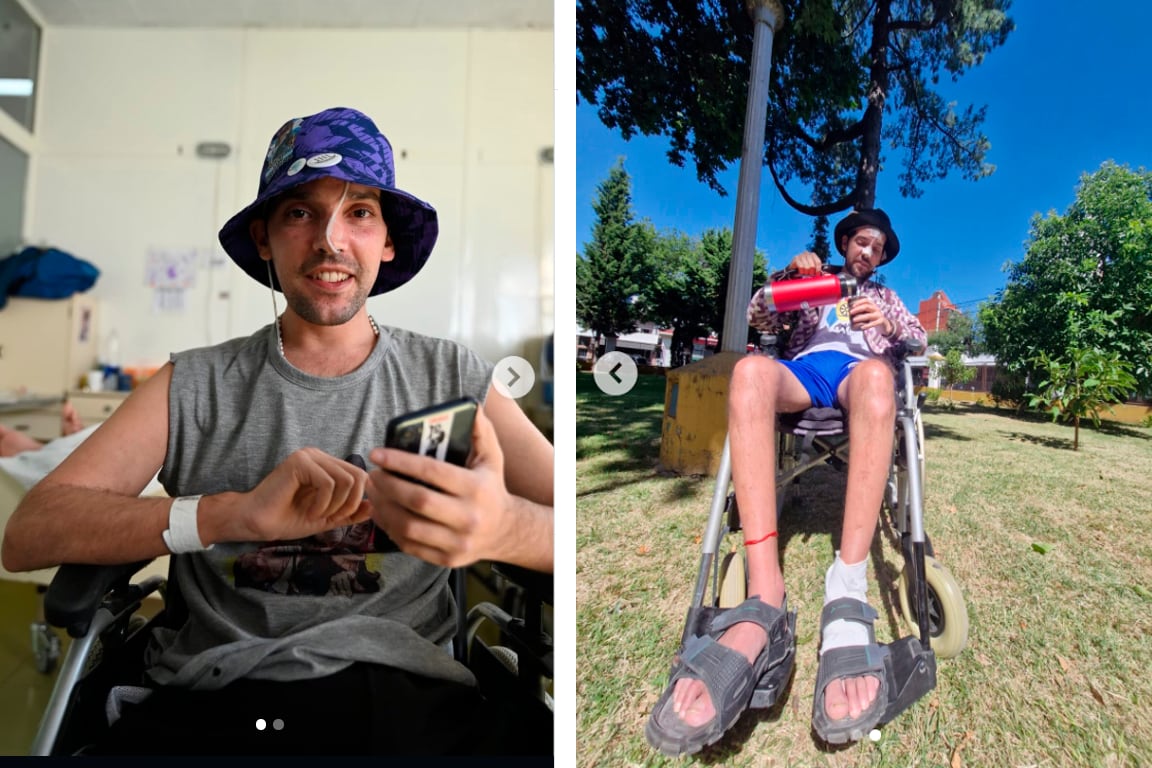Un texto para abrir el debate de aquí a las elecciones argentinas de 2019
Bolsonaro, lecciones para la Argentina
Natanson opina que contra una derecha unificada “la fragmentación es un lujo que las fuerzas populares no se pueden permitir”, advierte que “el poder de los medios tradicionales es más relativo que nunca” y pide analizar las derechas en clave “muticolor”.