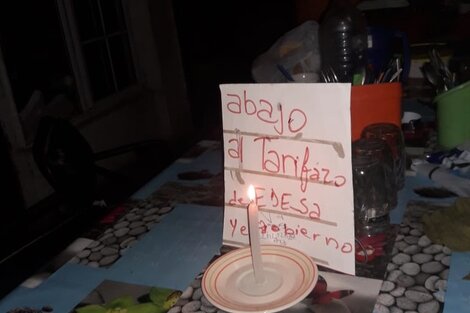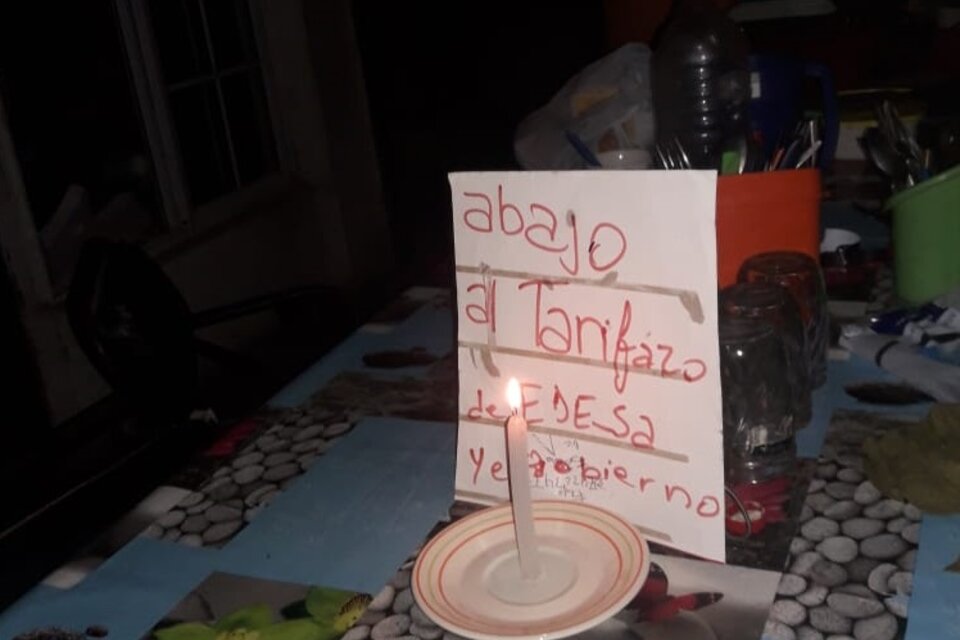A mediados de los 90, en la mala, recurrí a una estrategia de tantos escritores para arañar el fin de mes: dar taller. Nunca había pasado por un taller. Y los escritores que admiraba –Castillo entre ellos– tampoco. Encontré una justificación que se parecía a una coartada: si bien ningún escritor sale de un taller, bien puede pasar por uno. Era, me acuerdo, una época dura. Tanto como ésta. Al revisar la biblioteca hice una selección de autores, armé una bibliografía básica de narrativa breve. En esa época me tiraba Carver. Admiraba su literatura, pero más, su voluntad de fierro al dejar el alcohol. Además de los cuentos de Carver, separé los cuentos de Castillo. Como Carver, muchos de sus cuentos son inolvidables. Pero lo que más me impresionaba era que la había cortado con el alcohol. Creo que fue Hemingway quien dijo que el alcohol causó más bajas entre los escritores que las guerras.
Ante la inminencia del taller, previsible, volví a leer “La madre de Ernesto”, que me había sacudido a los dieciséis. Pretendí descifrar el secreto de su mecanismo impecable. Los milagros, me di cuenta, no se explican. Y ese cuento era uno. Sabía también –no hace falta repetirlo– que Castillo era un maestro de escritores. No pocos habían pasado por su taller. Muchos salieron con su marca. Me acuerdo que en el primer encuentro con un grupo propuse como lectura “La madre...”. El taller, advertí, me descubría todo lo que ignoraba acerca de cómo leer y, en consecuencia, qué escribir y cómo. En los otros, aprendía.
Pasaron los años, publiqué algunos libros. Una mañana me llamó Castillo. Me sugería prologar una antología de sus cuentos. Estuve por arrugar. Le conté el uso que hacía de su cuento. Se rió. No era el único escritor que lo usaba. En aquel prólogo escribí: “En el principio está todo. El principio es ‘La madre de Ernesto’, el primer cuento de Las otras puertas. El cuento representa un doble debut: el debut de los muchachos de pueblo que quieren sacarse la virginidad de encima y, a la vez, el debut de Castillo como narrador. Por su temática, se trata de un cuento de iniciación (de hecho corresponde al primer bloque de ese libro, subtitulado Los iniciados), pero en esta narración, más allá de su trama, los muchachos que quieren debutar y van al quilombo, lo que acá se juega es una poética, un estilo que, de entrada, se presenta crispado y firme a un tiempo, con una visión desencantada de la existencia. Por encima del apuro en hacerse hombres entre los muslos de una puta, los muchachos cometen una venganza, que se parece demasiado a una traición. Tarde o temprano, estos buenos muchachos, lo intuyen, serán como ese cliente de la puta, el peladito que sale después del servicio, quizá un dentista. Hay palabras que tal vez convenga subrayar en este cuento: ‘turbio’, ‘inconfesable’, ‘culpables’, ‘castigo’. Estas palabras integran una lógica en la que se irán organizando los cuentos de Castillo de aquí en más: la tensión dialéctica entre la pureza y su pérdida”.
Aunque hace años que quedó atrás el taller, cada tanto vuelvo a Castillo. Anoche, al abrir sus Diarios, me detuve en su comienzo: “Vagamente se recuerda haber soñado, y esto ya es desagradable. Se piensa entonces: ¿y los sueños olvidados, esos que ya no recordaremos nunca? O mejor: los que no recordaremos en absoluto al despertar, los que ignoramos haber tenido. Y es espantoso”.
Entonces me pregunté si la memoria de un cuento perfecto no tiene algo en común con un sueño. O una pesadilla. Esa sensación de haber estado ahí.
Estuve leyendo hasta tarde. Era madrugada cuando me dormí.
Esta mañana temprano me despertó un llamado. Era Juan Forn: “Murió Abelardo”, me dijo.