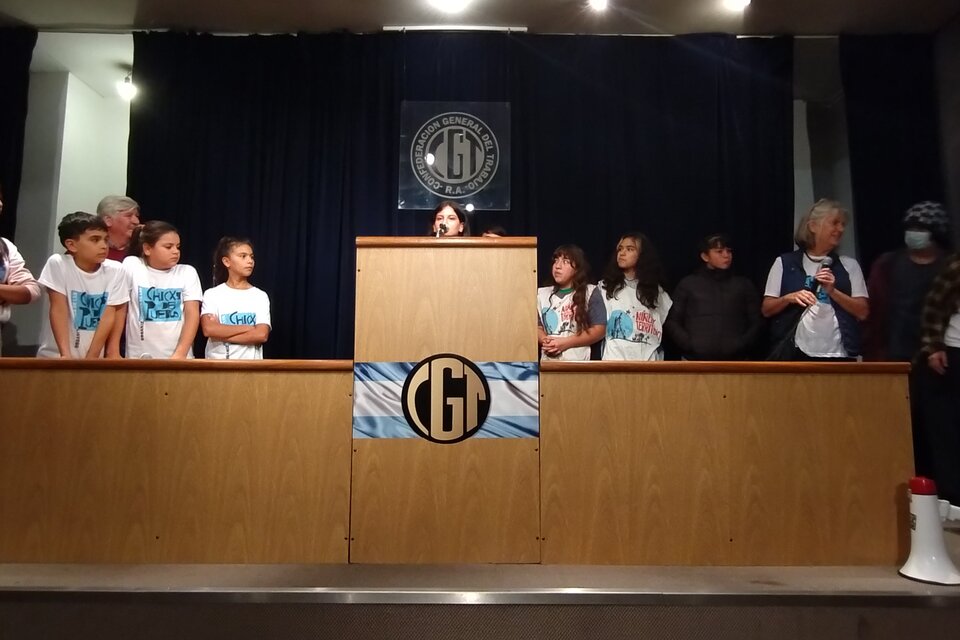Una vez dejaste en tu vieja ciudad los libros en un ropero.
Un ropero, en un altillo, al que hay llegar subiendo por una escalera de caracol. Los pasos en esa escalera de caracol hay que darlos en puntas de pie y entre suspiros. Un mundo de ilusión aguarda en allí dentro.
Porque un libro, y ni que hablar de un baúl de libros, tiene la desgracia del sobrepeso y no los podés acarrear de un lado a otro, de una ciudad a otra. Algunos los regalaste antes de irte, a personas que estimabas, amigos. Otros los pusiste en la vitrina del living, el mejor lugar, el más seco, de la casa, para que tu familia los conservara con el mismo amor con que vos te despedías de ellos, de los libros. Esos fueron los primeros en volverse amarillos y polvorientos.
Es triste ser un libro abandonado.
Sin embargo, quedaron ahí para esperarte a tu vuelta de cada viaje. Como una doña Rosita la soltera, aguardan a cada verano que llegues, y les hagas la resucitación cardiocoronaria sobre las tapas y soples los ácaros, y demás bichos, que si fueran letales, estarías muerto hace rato.
Otros, gran parte del resto, tu “tesoro” fue a parar al ropero del principio. Para que estos libros pudieran sobrevivir sin vos, que eras su alimento, tus ojos y tu cariño, los escondiste. Podría ocurrir que a tu hermana o a tu padre les diera por quedar bien con alguien y los regalara sin consultarte. No sería nada de extrañar que tu familia te traicionara alegremente con estos asuntos. La gente es mala y no comprende, sobre todo aquellos que se codean con tus libros huérfanos.
Con alguno de tus parientes arreglaste que te los fuera enviando poco a poco, en un flete. Claro que, ¡hay que ver el precio que tienen los fletes, las encomiendas, la nafta, hoy día! ¡Los aumentos a los que están sometidos! ¡La tiranía del capitalismo sobre esas mil o tres mil páginas de volúmenes en octavo! Así que al cabo de un tiempo, las dosis de libros merman. La autopista de las letras se vacía. Nadie puede sostener el flujo de palabras impresas a tu casa, ni vos mismo. Además, al cabo de unos pocos años ya no estás seguro de cuáles títulos dejaste y de cuáles volviste a comprarte, y hay que dar casi por seguro que ya los tenés dos o hasta tres veces. Indiferentemente y sin mucha mala sangre, los reemplazaste.
Cuando regresás a tu casa, luego de los saludos obligatorios y escondiendo tu ansiedad, salís disparado al altillo donde quedó encerrada la princesa de tus sueños. Hay un tiempo, en que subís la escalera de a dos escalones, como un chico corre al encuentro de una tía vieja que trae caramelos. Después, y sobre todo con el paso de los años, subís agarrado a la baranda, despacio, tu respiración resollante. En ese después, los libros, como antiguos amores, no tienen más que páginas quebradizas a modo de reproches. La tinta pasó del negro vivaz que alguna vez tuvo, a un gris topo, escurridizo, malicioso. ¿Cuántas dioptrías velan ahora tus antes bellos ojos?
Los libros que dejaste en el ropero se volvieron vengativos.
Los ocupa el rencor de hacerte sentir rechazo cuando los tocás.
Sobre una pila se instaló una telaraña.
Libros que ya leíste, aromas que ya no están, se quejan igual que un tango. En el fondo de tu alma sos inmune a su pena, y calculás que deberías haberte puesto los guantes amarillos de lavar los platos, para manipular esos objetos. Preferís llamarlos objetos del recuerdo, artículos de un viejo pasado que ya no volverá. Algunos, pobrecitos, están en las últimas. No servirán ni para donarlos a una biblioteca, no sólo por su mal estado, sino porque son títulos que ya no se leen. Por mucho clásico que pueble tu ropero, ¿quién se afana con un Dickens, con un Dostoyevski, si hay entre las páginas cadáveres de pescaditos de plata y en los lomos nidos de polillas? Ni soñar con venderlos a una librería de usados, ni anhelar a los viejos y muy pocos amigos que te quedan -más sombras de un recuerdo que como presencias con las que salir a beberte una cerveza cuando estás en la ciudad -, para que reciban esos libros, esos mamotretos, esas, con perdón, asquerosidades de papel.
Te da pena decirles a los tuyos que esos libros que te guardaron por años habría que tirarlos a la basura. Por otra parte, comunicarles algo así es un arma de doble filo. Por un lado, pueden ponerse tristes: ¡si ellos hasta habían cancelado el altillo para que allí cupieran tus cosas!, y en segundo lugar, si hay que sacarlos al contenedor, es bueno que lo hagas vos, que seguís fuerte y lozano y qué suerte que estés acá para ocuparte.
Armás un bolsón porque esta vez te volvés en coche y lograrás convencer al conductor de que te lo permita poner en el baúl, que no es nada, unos enseres antiguos, menos importantes que la vez que te trajiste la cubertería de tu abuela muerta. A los demás, todo hay que decirlo, tus memorias le importan un pito siempre y cuando no andes estorbándoles el paso con ellas.
Ya en tu casa, les buscás un lugar, un escondite, pero los pobrecitos perdieron el aliento viajando encerrados, al borde del desprecio y el crimen. No hay nada más triste que un libro descuajeringado. ¡Si tuvieran voz para reclamarte tus actos nefandos, tu afán de codicia que hizo comprarte mil veces los mismos títulos, que fuiste perdiendo, olvidando en casa de amigos y amantes! ¡Bibliotecas echadas al abismo de las otras casas por las que pasaste y colonizaste, y quedaron allá como espantoso remedo de tu presencia! No volverán los mismos libros, ellos, los de entonces, a poblar tus hermosas estanterías, tu mesa de luz, el escritorio. Quedarán apilados más o menos en el secreto, en coma inducido hasta que un evento -una lluvia que se cuela por la ventana, una invasión de cucarachas -acabe por llevarlos al inframundo.
¿Adónde se van los libros cuando se mueren del todo?