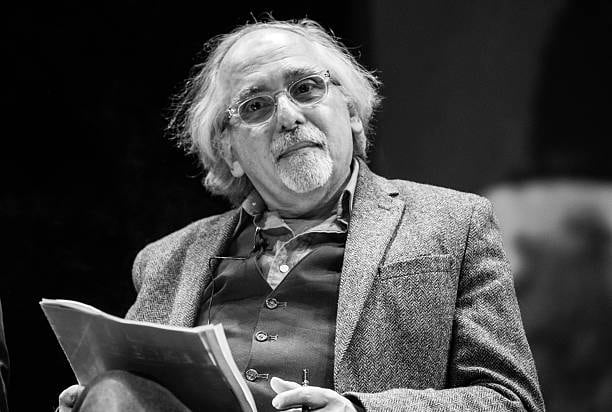BALANCE DEL NO 2010-2019 | Durante enero, relevamos lo más destacado de estos diez años
Generación Selfie: redes sociales, autobombo y duck face
Vedette de Internet, la autofoto ayudó a documentar el mundo pero generó traumas físicos y psíquicos y hasta provocó muertes.