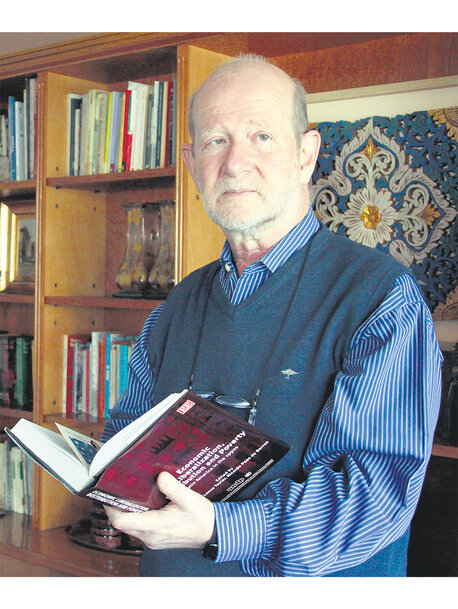EL CUENTO POR SU AUTOR
En casa, no podíamos tirar los rollos de cocina. Los juntábamos y los pegábamos unos a otros con cinta. Mi hijo, Teo, decía que, con eso, estaba construyendo una máquina. Y le creíamos. Según el día, la máquina tenía distintos fines. Viajes en el tiempo, expendedora de juguetes, robot asesino. Pero uno de los usos que más se repetían era el de telescopio. Desde nuestro departamento, el cielo se ve poco, pero se imagina. Teo apuntaba los rollos adónde podía y siempre veía algo. Siempre comentaba luces y naves y planetas, siempre se entusiasmaba un rato y, después, se aburría.
Por la ventana del lavadero, se ve un pedacito de calle, un tramo de plaza, algo. Yo me asomaba ahí para fumar (cuando fumaba) y, mientras Teo apuntaba a nada con sus rollos de papel, yo veía gente que iba y venía, dejando un surco. No paraba nadie ahí, no había dónde. A veces, las personas eran las misma, a veces no, pero siempre eran iguales, siempre parecían estar yendo a encontrarse con algo necesario.
Eso pasaba hace unos años y yo escribía sin haber publicado todavía nada. Escribía en cuadernos. Juntaba papeles que un día tenían una finalidad y otros, otras. Me entusiasmaba un rato y, después, me aburría. Este cuento lo escribí en esos días, en una oficina blanca, sin mirar el cielo. El personaje se llama Teo, como mi hijo, pero es adulto, es mentira, es otro.
MIRAR UNA PIEDRA
Teo mira una piedra. La piedra que mira Teo está flotando en el espacio. Tiene un diámetro de 487 metros. El camino que hace en el cielo, a 5.000 kilómetros de Marte, tarda 105 días en completarse. Se llama órbita el camino. Es un surco sin marca que repite desde hace millones de años entre otras estrellas. Si la piedra que mira Teo se desprendiera del hilito de nada que la sostiene en el cosmos, si por algún motivo dejara de girar y cayera encima de la Tierra, cubriría un país europeo. Uno mediano. Lo dejaría plano y muerto. Chamuscado como los restos de una fogata.
Algunas de las piedras que flotan en el espacio se acercan a veces a la Tierra. Esas se llaman Amor, se llaman Apolo, se llaman Atón. Cerca es 43.000 kilómetros. Parece mucho, pero es poco. Diez veces más cerca que la Luna. Se llaman Amor, Apolo, Atón porque así le pusieron los hombres que las vieron por primera vez. Así nombraron esos hombres a las piedras. Tuvieron miedo porque las vieron cerca. 43.000 kilómetros, poco más, poco menos. Cualquiera de esas piedras podría, en cualquier momento, estrellarse en la Tierra. Los hombres que las descubrieron, los que las nombraron y las midieron dijeron: “Proximidad del Sol”, dijeron “Semiejes mayor y menor”, dijeron “Frecuencias orbitales”. Aunque suficientes al hablar, no estaban seguros de nada. Teo sabe que no hay, en ese sentido, la más mínima certeza. La Tierra es un lugar rodeado de piedras enormes que vuelan a miles de millones de kilómetros por hora.
Las piedras se llaman asteroides. Esas piedras. Los asteroides son rocas, son metal, son cúmulos de minerales. Más chicos que un planeta, más grandes que un país, que una isla, que los puños apretados de cien mil marineros. Desde la Tierra, a ojo pelado, los asteroides son estrellas. Son luz. Sin luz son luz los asteroides. No emiten, reflejan. Como casi todo, salvo el sol. Pero son eso: chispitas que tartamudean lo blanco del sol en el espacio. Los asteroides se llaman también planetas enanos. A Teo le gusta más ese nombre, porque si bien el “enano” suena peyorativo, el “planeta” compensa. No es un pedazo de nada un planeta, no puede ser así nomás algo cerrado. Un planeta es una aglomeración de expectativas: un punto de partida para la roca y la arena. Aunque se conozca, se estudie y se muestre, nadie cree de verdad en el vacío de Neptuno, de Júpiter, de Venus. Nadie, Teo sabe, ni con robots exploradores, ni con sondas hipermodernas, cree en el desierto de Marte. Pero con las lunas, los meteoros, los asteroides, esos desprendimientos tontos que dan vueltas en el cielo, es otra cosa. ¿Qué pueden esconder? ¿Qué otro misterio pueden presumir además de sus paseos más o menos redondos en la oscuridad, su presencia inerte en las explosiones cosmogónicas?
La piedra que mira Teo, el asteroide, es su planeta enano. La piedra se llama LDL18 para el registro. Cuando alguien descubre un asteroide, los del MPC (Minor Planet Center) le asignan un código. Los códigos se asignan, los nombres se ponen. A LDL18, Teo le puso Pocho. Cuando se estabiliza lo que sabe, cuando ya lo mira un rato orbitar, el descubridor puede proponer un nombre para su planeta enano. A los primeros los nombraron como diosas griegas y romanas, después usaron palabras en latín y, con el tiempo, como eran tantos, tan bien dispuestos, se abandonó la solemnidad y el cielo se llenó de nombres floridos como una heladera se llena de imanes y stickers. Hay piedras que se llaman Doctor Spock, Barcelona, Snoopy. La de Teo se llama Pocho.
Aunque leyó libros enteros de taxonomías cósmicas, manuales de clasificaciones validados por institutos que sellan códices desde que inventaron el telescopio, Teo prefiere contarse las cosas a su modo. Mapea el cielo y anota, le pasa el dedo a los radares como a la crema de una torta, acompañando las órbitas, esas zanjas ancestrales, y siempre se frena un ratito en el medio del Cinturón de Asteroides para separar del resto alguna de las piedras más pequeñas. La pesca entre el resto de los cascotes de ese cardumen plateado y le dedica una nota en su cuaderno. Una clasificación propia. La primera nota del cuaderno es la de Pocho. La guarda porque es un requisito del MPC. Tener una nota, presentarla, para solicitar un nombre escrito en una piedra en el cielo. “Pocho no refiere”, aclara Teo en su nota, “como podría pensarse, al General Perón. Pocho era el nombre de un caballo de tiro de mi abuelo Heraldo. Estaba mal de las patas el caballo: rengueaba. Así que casi no lo usábamos para arrastrar. Nos llevaba a pasear a mí y a mis hermanos. Dábamos siempre la misma vuelta amuchados en su lomo: íbamos por María Redentora hasta San Francisco, doblábamos y hacíamos dos cuadras hasta el almacén. Ahí comprábamos tubitos de leche o jugo de fruta en cajas con bombillas de plástico. Volvíamos por Lavalle, Los Tilos y de nuevo María Redentora. Todos los sábados lo hacíamos, todos los jueves. Dejamos en el suelo el camino marcado para siempre con las herraduras de Pocho”.
Nadie va a leer nunca la nota de Teo. Aunque aprobaron cosas más extravagantes, Teo no la va a mandar al MPC. Teo tampoco va a pedir el relevo reglamentario, los doce días de vacaciones, el puchito de pesos extras por los feriados trabajados, por el viaje largo, por el aguinaldo en suspenso, por el desarraigo. Teo lo que va a hacer es lo que hace: mirar una piedra y anotar en cada punto del mapa cuadriculado que completa desde hace ocho meses, que hay roca, que hay cráter, que hay una altura de entre seis y ocho metros. Va a terminar su trabajo.
Teo mira la piedra desde una silla alta que puede manejarse con una palanca de metal. La silla es de cuero y huele como un auto lustrado. En una repisa, hay un frasco con un líquido azul y un trapo de fieltro que sirven para limpiar. La silla, el frasco, el líquido y el trapo de fieltro están hechos en China. El telescopio es alemán. Pero hacen uno idéntico los chinos. Seguro. Teo no está ni en China ni en Alemania. Trabaja en una casa blanca y redonda. Una luna gris a medias enterrada en un rectángulo de césped. El observatorio. Típico. Sin comodidades. Un baño individual con ducha al piso, una cocina eléctrica. Seis tomas para enchufes, cuatro estantes de madera empotrados a la pared, una silla de pino, un escritorio blanco. Monástico el aspecto. Despojado. Todo es igual desde hace cuarenta y tres años. Hay una placa de bronce encima del escritorio blanco con la fecha de inauguración, un escudo militar, el nombre de los fundadores. Cuando inauguraron el observatorio, Teo era estudiante. No en la universidad, en la escuela. Era la época de los viajes espaciales. Con trajes blancos y escafandras polarizadas, los astronautas salían hacia el espacio con el pulgar en alto, saludaban a las cámaras desde escaleras sponsoreadas y les daban consejos a los chicos. Entonces, se decía que era posible que en el cielo hubieran millones de planetas iguales a la Tierra; se decía que era posible que en todos ellos hubiera civilizaciones distintas, hombres como nosotros esperándonos. En esos días, escuchando esas cosas que decían, Teo decidió hacer lo que hace ahora.
Para llegar al observatorio, Teo recorre un camino blanco de arcilla montado en su bicicleta. Con las medias encima de la botamanga para que el pantalón no se enganche a los pedales, atraviesa los tres kilómetros que separan su casa de su trabajo. La casa de Teo también es austera: un bloque de cuatro paredes blancas, con una puerta estrecha y dos ventanas. El techo de tejas pálidas alineadas a la francesa, una chimenea tosca de cemento tapada de pelusas y hollín empastado. Adentro, su cama, su mesa, su silla, sus enseres. El espejo redondo encima de la canilla del baño que gotea, un jabón petrificado, un vaso de plástico con su cepillo y un tubo de pasta. Lo único propio, en su mesa de luz, un muñeco de peluche: un oso con birrete universitario. Enrollado debajo de su bracito de juguete, su diploma encintado de astrónomo. En su casa, Teo duerme, toma té, cena, escribe en su libreta. Cuando no puede dormir, se acuesta boca arriba en el suelo, mira el techo y piensa en formas blancas. Formas de humo denso, no de vapor, no nubes: formas que se hacen y deshacen hasta aburrirlo y que lo llevan siempre al mismo descanso plano.
En su casa, todas las noches, Teo no sueña nada. Cuando se despierta con el sabor herrumbroso del descanso en las encías y ve que el día empezó de nuevo, siente siempre alivio por no soñar. Antes, cuando soñaba, si los sueños eran buenos, despertarse era un engorro, si eran malos, pesadillas, el sobresalto le duraba al menos hasta el mediodía. Soñar malo era ver a un amigo de su infancia golpearle los ojos con una rama a su caballo y no poder gritar, ni correr, ni hacer nada; soñar malo era que todos estuvieran muertos y él no, era perder los dientes nadando en una pileta. Mejor su sueño negro, que podría ser, bien mirado, el lomo de un cuervo, la córnea pegada al obturador cerrado del telescopio. Cuando duerme negro, vacío, Teo descansa.
En la bruma anaranjada del día, se levanta repuesto y apoya los pies descalzos en las pantuflas alineadas, calienta el agua del café, hace de una rebanada de pan una tostada, le unta encima miel y se la come. Se da una ducha larga y tibia: nada lo apura. Después, se calza el pantalón marrón, la camisa blanca, el saco, si hace fresco, monta su bicicleta, sale.
Lo que Teo ve cuando no mira la piedra, cuando pedalea desde su casa al observatorio, desde el observatorio a su casa, es la bruma anaranjada del cielo, los vapores verdes y violetas, el camino de arcilla blanca, las lomas irregulares del paisaje. El aire frío se le pega a la cara como una telaraña y con la bicicleta va tajeándolo en un zumbido. Un ruidito apagado que es, en todo el camino, el único. No se parece en nada, porque es metálico y continuo, al de las coces de Pocho repiqueteando en el suelo de tierra, pero lo mismo le trae a Teo el recuerdo de aquel paseo viejo y repetido. Y, aunque no hay nada, aunque no se asoma nadie, Teo va viendo a veces a la gente que recuerda de entonces. Acodada en las ventanas, aspirando el verano, acuclilladas en las calles tocando lagartos con ramitas, dejando ir con el agua de lluvia, hacia los desagües, cartones de cigarrillos hechos un bollito.
Desde hace ocho meses, Teo va desde su casa al observatorio para mirar una piedra. Como podía, le puso Pocho, igual que el caballo de su abuelo Heraldo y, cuando la mira orbitar, se acuerda de los paseos antiguos. Lo mismo en la bicicleta. No va a declarar, ya sabe, el apodo de su asteroide ante la entidad correspondiente. Ahí va a quedar eso nomás en su cuaderno. También ahí van a quedar el resto de las cosas apuntadas. Durante los ocho meses que estuvo sentado en la silla china inclinando el ojo hacia el telescopio; calibrando distancias y rotando el buscador y el ocular, llenó las planillas con la descripción precisa que solicitaba el protocolo. Deteniéndose en los detalles que son pocos, pero le dan gusto. Una grieta, la insinuación de una muesca entre dos protuberancias; la suma de los círculos irregulares y las manchas negras en la columna de los cráteres. De eso hace su tiempo, su trabajo. Teo rastrilla el cuerpo de Pocho, un poco de sus 487 metros de diámetro cada día. Ya hizo bastante, aunque está lejos de completar el mapa todavía. Es esperable, de todos modos, que pueda acabar un rato antes su tarea. La estadística lo ampara, ya sucedió otras veces. En ese recorrido diario y repetido del asteroide y el observador, son sabidos y muchos los casos en los que pasada la mitad, las tres cuartas partes, se identifica el objetivo. Y por el telescopio se encuentra la casa en el cielo, el camino de arcilla blanco, el observatorio y la silueta extranjera que todos los días se levanta para hacer andar su bicicleta, para montar su caballo. Ese día, vislumbrado con ansiedad, pero sin anhelo, Teo va a mandar su reporte final y va a dejar que otro, en algún lugar del espacio, lo releve en su tarea.