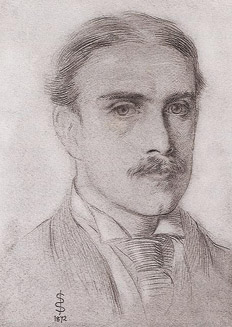![]()
![]()
![]() Martes, 10 de febrero de 2009
| Hoy
Martes, 10 de febrero de 2009
| Hoy
Pintura veneciana por Pater
 Por Walter Pater
Por Walter Pater
Y, como sería de esperar, siempre se ha mezclado algo fabuloso e ilusorio al esplendor de la fama del Giorgione. Desde un principio fue incierto el parentesco exacto que guardaban con él muchas obras –dibujos, retratos, idilios–, a menudo fascinantes, que figuraban con su nombre en varias colecciones. Aun así no se abrigaban dudas con respecto a seis u ocho cuadros famosos de Dresde, Florencia y el Louvre, que se le atribuían, y en ellos, más que en alguna otra parte, parecía haberse preservado algo del esplendor del antiguo pueblo veneciano. Pero ahora se sabe que de esos seis u ocho cuadros famosos sólo uno proviene incuestionablemente de manos del Giorgione. Al fin se ha alcanzado un conocimiento cabal de la materia y, como en otros casos, lejos de hacer que el pasado fuera más real para nosotros, no ha hecho sino asegurarnos, por el contrario, que poseemos del Giorgione menos de lo que nos parecía. Gran parte de la obra en que se basó su fama inmediata, obra ejecutada para lograr un efecto en sus contemporáneos, es muy probable que desapareciera en su misma época, como los frescos de la fachada del Fondaco dei Tedeschi, en Venecia, algunos de cuyos rastros carmesíes, sin embargo, aún dan un extraño lustre superficial de esplendor a la escena del Rialto. Y luego hay una barrera o límite, un período de mediados del siglo XVI; al pasar por el cual la tradición se extravía, oscureciéndose los verdaderos perfiles de la obra y la persona del Giorgione. Se hizo moda entre los amantes acaudalados del arte, que no contaban con normas ni con criterio como para juzgar de su autenticidad, coleccionar pretendidas obras del Giorgione, poniéndose así en circulación una multitud de imitaciones. Y ahora, en el “nuevo Vasari”, la gran reputación tradicional, entremezclada con tanta profusa exigencia en la admiración de los hombres, ha sido escudriñada hilo por hilo, y lo que queda del más vívido y estimulante de los maestros venecianos, que parecía una llama viva en la lobreguez de esa lejana época, se ha reducido a poco menos que un nombre por acción de sus críticos más recientes.
Sin embargo, nos queda bastante como para explicar por qué la leyenda creció hasta por encima del nombre, por qué se atribuyó al nombre en muchos casos la obra más excelente de otros hombres. El Concierto que se ve en el palacio Pitti, en el cual un monje de cogulla y tonsura toca las teclas de un clavicordio, mientras un clérigo situado detrás de él empuña un violín por el puente, y un tercero, de gorro y pluma, parece esperar el justo intervalo para iniciar el canto, es indudablemente del Giorgione. El contorno del dedo levantado, el trazado de la pluma, las hebras mismas del fino ropaje, que se fijan en la memoria poco antes de perderse por completo en ese resplandor sereno y sobrenatural, la destreza con que ha captado las ondas de sonido errante, fijándolas para siempre en los labios y en las manos: todo ello es, sin duda, propio del maestro, y la crítica que, aun descartando tantas telas hasta hoy atribuidas al Giorgione, ha establecido los derechos a este solo cuadro, lo ha situado también entre las cosas más preciosas que existen en el mundo del arte.
Ha de notarse que la “distinción” de este Concierto, su sostenida y uniforme perfección, tanto en el dibujo como en la ejecución y en la selección de personajes, se convierte para el “nuevo Vasari” en la pauta que sirve para identificar la obra genuina del Giorgione. Bastándoles con explicar su influencia y el verdadero sello de maestría, sus autores asignan a Pellegrino da San Daniele La Sagrada Familia del Louvre, tomando en cuenta ciertos puntos en que su valor no alcanza a la pauta establecida. Tal mengua, sin embargo, difícilmente disminuirá el placer del espectador ante ese singular encanto de aire líquido que parece animar a toda la tela, llenando de energía los ojos, los labios y hasta las mismas vestiduras de sus sagrados personajes; aire tenue cuya señal visible –por así decirlo– es el pico azul que se recorta claramente en la distancia. De manera semejante, otro cuadro favorito del Louvre, tema de un soneto delicioso de un poeta (poeta cuya obra pictórica recordamos a menudo al reflexionar sobre estas cosas preciosas), la Fête Champêtre, se atribuye a un imitador de Sebastián del Piombo, y la Tempestad, de la Academia de Venecia, a Paris Bordone, o tal vez a “algún artífice adelantado del siglo XVI”. De la galería de Dresde, el Caballero abrazando a una dama, donde las manoplas quebradas del caballero parecen indicar una pausa muy sabida de un relato cuyo resto oiríamos de buena gana, se concede a “una mano de Brescia”, y Jacobo encuentra a Raquel a un discípulo de Palma. Y luego, a pesar de su encanto, se nos dice que debemos ceder, quizás a Bellini, la Ordalía y el Hallazgo de Moisés, con sus charcos de agua brillantes como gemas.
Pero la crítica que tan libremente merma el número de sus obras auténticas no ha podido añadir nada importante al conocido bosquejo de la vida y personalidad del hombre; solamente ha fijado con un poco más de exactitud una o dos fechas, una o dos circunstancias. El Giorgione nació antes del año 1477 y pasó su niñez en Castelfranco, donde los últimos riscos de los Alpes venecianos descienden románticamente hacia la llanura, con cierta gracia de parque. Hijo natural de uno de los Barbarelli y de una campesina de Vedelago, pronto llega al círculo de personas notables, de gente refinada. Aquí inicia su aprendizaje de las diferencias de personas, de modo de ser y hasta de vestidos, pues es en ese ambiente donde mejor se perciben; aquí aprende esa “distinción” del Concierto del palacio Pitti. No lejos de su hogar vive Catalina de Cornara, quien fuera anteriormente reina de Chipre, y en lo alto de las torres que aún se conservan, Tuzio Costanzo, el famoso condottiere, retazo pintoresco de costumbres medievales en una civilización que evolucionaba rápidamente. El Giorgione pinta sus retratos, y cuando el hijo de Tuzio, Matteo, muere en tierna edad, en los umbrales de la juventud, adorna en su memoria una capilla de la iglesia de Castelfranco, y quizás es en esta ocasión cuando pinta el retablo, eminente entre sus obras auténticas, que aún puede verse allí, con la figura del santo guerrero, Liberale, cuyo pequeño estudio original al óleo, con la armadura gris plateada delicadamente resplandeciente, es uno de los mayores tesoros de la National Gallery de Londres. En esa figura, como en otros personajes caballerescos a él atribuidos, la gente ha supuesto una semejanza con la presumiblemente graciosa presencia del propio pintor. Allí lo llevan finalmente desde Venecia, muerto en edad temprana, es verdad, pero famoso. Cuando contaba alrededor de treinta y cuatro años se encontró en una de esas reuniones en las cuales entretenía a sus amigos con conciertos de música, con cierta dama de la cual se enamoró avasalladoramente, y “ambos gozaron mucho, uno y otro, con sus amores”, dice Vasari. Y dos leyendas enteramente diferentes concuerdan en que fue por medio de esta dama como le llegó la muerte; Ridolfi refiere que, habiéndole robado la dama uno de sus discípulos, murió de pena ante la doble traición, y Vasari nos cuenta que, habiendo ella enfermado de peste, el Giorgione, que seguía visitándola como de costumbre, tomó su enfermedad junto con sus besos, y tan mortalmente que al poco tiempo dejó este mundo.
Pero si bien la crítica reciente ha rebajado tanto el número de obras del Giorgione existentes, no se piense que todo acaba una vez discriminado lo real de lo tradicional, en cuanto a él concierne; porque ocurre a menudo, en lo que toca a un gran nombre, que muchas cosas que no son reales son ciertamente estimulantes. Así, pues, para el filósofo de la estética, por encima del verdadero Giorgione y de sus obras auténticas existentes, persiste también lo giorgionesco, que es influencia, espíritu o tipo artístico, que se mantiene activo en hombres tan diferentes como aquellos a quienes se han atribuido finalmente muchas obras que se habían creído suyas. En realidad, de todas esas obras fascinantes, justa o erradamente atribuidas a él, surgió una verdadera escuela; de muchas copias o variaciones de obras suyas hechas por artesanos desconocidos o inciertos, cuyos croquis y dibujos fueron, por variadas razones, estimados como suyos; de la impresión inmediata que produjo en sus contemporáneos, y que le hizo quedar en la memoria de los hombres; de muchas tradiciones de tema y manera de tratarlo, que realmente empiezan con él y llegan hasta nuestros días, y cuya huella nos permite completar la imagen del original. El Giorgione se convierte así en una especie de personificación de la misma Venecia, su reflejo o ideal proyectado, y de ahí que todo lo intenso o deseable que ella ofreciera cristaliza en la memoria de este joven maravilloso.
Y ahora, finalmente, permitidme que ilustre algunas características de esta Escuela del Giorgione, como podemos llamarla, y que para la mayoría de nosotros, a pesar de toda la crítica negativa del “nuevo Vasari”, seguirá identificándose con aquellos famosos cuadros de Florencia, de Dresde y de París. Ahí se nos define cierto ideal artístico, la concepción de un propósito y procedimiento peculiares en el arte, que podemos identificar como lo giorgionesco, no importa dónde lo encontremos, ya en la obra veneciana –generalmente–, ya en la obra de nuestra época. El Concierto, la obra incuestionablemente del Giorgione que se encuentra en el palacio Pitti, es el ejemplo típico de lo giorgionesco, y prenda que garantiza la conexión de la escuela, y del espíritu de la escuela, con el maestro.
He hablado de cierta interpenetración del contenido o asunto de una obra de arte con la forma de la misma, condición satisfecha absolutamente sólo en la música, y he afirmado que es estado a que aspira perpetuamente toda forma de arte. En el arte de la pintura el logro de esta condición ideal, esta perfecta interpretación del tema con los elementos color y dibujo, depende, claro está, y en mucho, de la diestra selección de aquel tema, o fase de tema, y esa selección es uno de los secretos de la escuela del Giorgione. Es la escuela del genre, y se dedica sobre todo a la “pintura de idilios”, pero en la producción de esta poesía pictórica pone a prueba un tacto maravilloso en la selección del material que más fácil y enteramente se presta a tomar forma pictórica, a adquirir expresión cabal por medio del dibujo y el color. Porque aunque produce poemas pintados, ellos pertenecen a un género de poesía que habla por sí sola, sin necesidad de un relato articulado. El maestro ocupa lugar principalísimo por la resolución, la facilidad y la rapidez con que reproduce el movimiento instantáneo: el ajuste de la armadura, con la cabeza echada hacia atrás, majestuosa; la dama desfalleciente; el abrazo, rápido como el beso, tomado con la muerte misma de los labios moribundos; cierta conjunción momentánea de espejos y armaduras pulidas y aguas tranquilas, conjunción que exhibe a un tiempo todos los lados de una imagen sólida, resolviendo el problema casuístico de si la pintura puede presentar un objeto de modo tan completo como la escultura. La acción súbita, la rápida transición del pensamiento, la expresión fugaz, todo lo detiene con el entusiasmo que le atribuyera Vasari, y que el mismo Vasari llamara il fuoco giorgionesco. Ahora bien: parte de la idealidad de la más elevada poesía dramática se debe a que nos presenta, en instantes plenos de profunda significación, un mero gesto, una mirada, una sonrisa quizás, es decir, un momento breve y absolutamente concreto, en el cual, sin embargo, se han condensado todos los motivos, todos los intereses y efectos de una larga historia y que parece absorber el pasado y el futuro en una conciencia intensa y viva del presente. La escuela del Giorgione, con un tacto admirable, escoge esos instantes ideales de ese mundo febril y tumultuosamente colorido que forman los viejos ciudadanos de Venecia; pausas exquisitas en las cuales, así detenidos en el tiempo, nos parecen ser espectadores de toda la plenitud de la existencia; pausas que nos hacen pensar en algún extracto consumado o quintaesencia de la vida.
Es a la ley o estado de la música, como dije, a lo que todo arte de esta suerte aspira realmente, y en la escuela del Giorgione los momentos perfectos de la música misma, la composición y la audición de la música, el canto y su acompañamiento son en sí temas prominentes. Sobre ese fondo del silencio de Venecia, que tanto impresiona al visitante moderno, se estaba formando entonces el mundo de la música italiana. En la selección del tema, como en todo el resto, el Concierto del palacio Pitti es típica pauta de todo lo que el Giorgione, músico admirable él mismo, alcanzó con su influencia. En el croquis o en el cuadro concluido, en numerosas colecciones, podemos seguir esa influencia a través de muchas intrincadas variaciones: hombres que desfallecen escuchando música; música junto al lago, mientras la gente pesca, o mezclada con el sonido del cántaro en la fontana, u oída a través del agua que corre, o entre los rebaños; la afinación de instrumentos; gentes con las caras atentas, como las que describe Platón en un ingenioso pasaje de La República, que parecen aguzar el oído para descubrir el más ínfimo intervalo de sonido musical, la más pequeña ondulación del aire, o que buscan la música en la imaginación, en un instrumento sin cuerda, el oído y el dedo refinándose hasta el infinito, voraces de música bella; el sonido fugaz de un instrumento en el crepúsculo, mientras se cruza algún salón desconocido, en compañía de cualquiera.
Así, pues, en todos estos incidentes favoritos de la escuela del Giorgione –la música o los intervalos musicales de nuestra existencia–, la vida misma se concibe como una especie de escuchar: escuchar música, escuchar la lectura de las novelas de Bandello, escuchar el sonido del agua, escuchar el vuelo del tiempo. A menudo tales momentos son realmente nuestros momentos de juego, y nos sorprende la inesperada gloria de lo que puede parecer la parte menos importante de nuestro tiempo; no meramente porque el juego sea en muchos casos aquello a lo cual la gente aplica realmente lo mejor de sí, sino también porque en esos momentos, relajándose la tensión de nuestro servil cuidado cotidiano, las propiedades más felices de las cosas tienen paso libre y pueden manifestársenos sin trabas. Y así la escuela del Giorgione pasa a menudo de la música al juego, que es como música; a esas mascaradas en las cuales los hombres no hacen sino jugar sin rebozo a la vida real, como niños “vestidos de etiqueta”, disfrazados con los más extraños trajes que se usaban en la antigua Italia, trajes de dos colores, o con fantásticos bordados y pieles, de los cuales el maestro fuera tan curioso dibujante y habilidoso pintor, sobre todo para las telas inmaculadas que adornaban los puños y el cuello.
Pero cuando la gente es feliz en esta tierra sedienta, el agua no ha de estar lejos, y en la escuela del Giorgione la presencia del agua –la fuente, o el estanque orillado de mármol, el agua que se saca o que se vierte, como la vierte la mujer del cántaro con su mano enjoyada en la Fête Champêtre, escuchando, quizás, el tibio ruido que hace al caer, mezclado con la música de los caramillos– es tan característica y casi tan sugestiva como la presencia de la música misma. Y el paisaje también la siente y goza de ella, un paisaje lleno de claridad, de los efectos del agua, de la lluvia fresca que acaba de impregnar el aire, y que luego se encauza en los canales herborosos. El aire, además, en la escuela del Giorgione, parece tan vivo como la gente que lo respira y, literalmente empíreo, limpio de impurezas, no se ha dejado que subsistan en él ni mácula ni partícula flotante alguna, sino sus propios elementos.
El escenario es lo que en Inglaterra llamamos “escenario de parque”, con un refinamiento embozado que se percibe en los rústicos edificios, en el césped cuidado, en los grupos de árboles, en las ondulaciones diestramente administradas para lograr un efecto gracioso. Pero en Italia todas las cosas están naturalmente tejidas con hebras de oro, por así decirlo, y hasta los cipreses lo descubren entre los pliegues de su negrura. Y es con polvo de oro, o con hebras de oro, con lo que estos pintores venecianos parecen trabajar, y así van hilando sus finos filamentos, haciéndolos atravesar la solemne carne humana para reflejarse en las paredes blancas de las cabañas bardadas. Los detalles ásperos de las montañas retroceden hasta una armoniosa lejanía, y el único pico de azul intenso que sobresale en el horizonte queda como testimonio sensible de la debida frescura, que es todo lo que necesitamos pedir aquí en los Alpes, con sus oscuras lluvias y torrentes. Y sin embargo, ¡qué aéreo y real es el espacio que recorre la mirada, de plano en plano, por el extendido valle en donde Jacobo abraza a Raquel en medio de los rebaños! En parte alguna encontramos ejemplo más cierto de aquel equilibrio, aquel modulado unísono de paisaje y personas –de la imagen humana y sus accesorios–, ya anotado como característico de la escuela veneciana, de modo tal que en ella el personaje y el escenario no son jamás mero pretexto el uno del otro.
Esta me parece la vraie vérité sobre el Giorgione, si se me permite adoptar una útil expresión que emplean los franceses para destacar aquellas impresiones más nobles y duraderas que, tocantes a cualquier persona o asunto realmente considerable, a cualquier cosa que atraiga la confusamente ocupada atención de los hombres, va más allá y debe complementar el círculo más estrecho de los hechos estrictamente determinados en ese sentido. En lo cual el Giorgione no es sino una ilustración de cierta valiosa cautela general que debemos guardar en toda crítica. En cuanto al propio Giorgione, es verdad que debemos tomar nota de todas aquellas negaciones y objeciones con las cuales un “nuevo Vasari” parece, a primera vista, haber confundido meramente nuestra aprehensión de un objeto que nos producía deleite, haber explicado lo que parecía de alto valor en nuestra herencia del pasado. Sin embargo, no es con un amplio conocimiento de estas excepciones con lo que uno puede conformarse. Esas excepciones, si se las califica como es debido, no son más que la sal de la legitimidad de nuestro conocimiento; y más allá de todos aquellos hechos estrictamente determinados, debemos tomar nota de la influencia indirecta que hace que un artista como el Giorgione, por ejemplo, ensanche su eficacia inconmovible y se haga sentir realmente en nuestra cultura. En una estimación justa de esto está la verdad esencial, la vraie vérité, en lo que toca al Giorgione.
De The Renaissance. Trad. de B. R. Hopenhaym.
Este fragmento pertenece a Ensayistas ingleses
por Walter Pater, colección Jackson.
-
Pintura veneciana
Por Walter Pater
ESCRIBEN HOY
- Alejo Diz
- Beatriz Vignoli
- Carlos Rodríguez
- Claudio Socolsky
- Cledis Candelaresi
- Cristian Carrillo
- Daniel Miguez
- Donald Macintyre
- Emilio Ruchansky
- Fernando Krakowiak
- Gary Vila Ortiz
- José Maggi
- Karina Micheletto
- Lilian Rodríguez
- Luciano Monteagudo
- Martín Piqué
- Oscar Guisoni
- Robert Fisk
- Rodrigo Fresán
- Sebastián Premici
- Sergio Rotbart
- Silvina Friera
- Tomás Lukin
- Walter Pater
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.